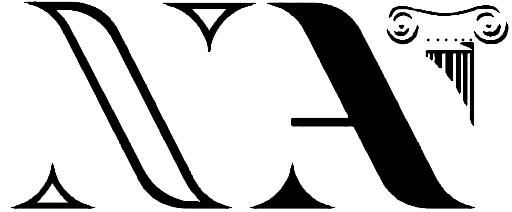Autora: Olga Mª Palmero y Gamboa
 Cuántas veces, paseando por el laberinto encantado de calles que forman la antigua judería de Córdoba, esas calles estrechas, íntimas y calladas, que recobran el misterio perdido del tiempo y despiertan los fantasmas del ayer, nos hemos dejado llevar por el tumulto, por el gentío, hasta llegar a la puerta del Patio de los Naranjos, donde se levanta orgullosa y agraciada la mezquita cordobesa.
Cuántas veces, paseando por el laberinto encantado de calles que forman la antigua judería de Córdoba, esas calles estrechas, íntimas y calladas, que recobran el misterio perdido del tiempo y despiertan los fantasmas del ayer, nos hemos dejado llevar por el tumulto, por el gentío, hasta llegar a la puerta del Patio de los Naranjos, donde se levanta orgullosa y agraciada la mezquita cordobesa.
Cuantas veces entramos en ella, nos dejamos poseer por ella e incluso nos sentimos vencer por ella, sin adivinar siquiera –porque nos faltaría imaginación para eso- quién fue aquel Omeya que movido por una añoranza extrema la mandó erigir.
Hombre, príncipe, proscrito, mendigo, guerrero, conquistador, emir, poeta y extranjero. Abderramán I llegó a córdoba emigrado de un país que amaba; su nombre “El inmigrado no es casual, una larga epopeya le coronó como tal.
Llegó huyendo de una sublevación casi inhumana de manos del “derramador de sangre”, el jefe de los Abbasíes, Abul Abbas, enemigo principal de los Omeyas. El joven príncipe sobrevivió a matanzas, al desierto, a batallas, incluso a la feroz hambruna; sobrevivió a su propio destino, pero jamás consiguió sobrevivir a su corazón nostálgico e incompleto.
Su hazaña heroica vagando durante años por el desierto, como personaje histórico lo aureoló de fama. Lo épico de su persistencia por conservar no sólo la vida, sino su nombre, lo convirtió en una figura admirada por la gente del pueblo y amenazante para los que gobernaban. Los soldados desertaban para seguirle, sus victorias eran aplastantes y entra en las ciudades como un auténtico héroe, vitoreado por el pueblo al pasar por las calle majestuosamente, con su turbante siempre blanco atado a su lanza como estandarte. Pero como ser humano, estuvo expuesto a la herida más grave que pudo sufrir su centro, el morir echando de menos.
Se instaló en Córdoba, protegido por su propia leyenda y quiso, alejado como un amante de su amada, prenderse de todo aquello que le recordase a ella, para soportar la ausencia. Engalanó la ciudad, la que está hecha para tener como el seno preñado, la que hechiza con su belleza de enamorada. La vistió de altas palmeras, de bellos granados, le habló con lenguas de poetas de Oriente, la cubrió con velos estampados que se coloreaban con la belleza siria y la amó como dijo aquel, “como si besara y abrazara a una mujer, mientras pensaba en otra”.
La realizó suya, eternamente suya, independiente, consumando en el 757 formalmente la separación de España del califato de Bagdad. La creo autosuficiente, levantándola de su propio llanto, sin permitirle la rendición, como un reflejo de él mismo.
Hasta entonces la ciudad había sido de todos los lugares y de ninguno, de todo el mundo y de nadie; fenicia, griega, cartaginesa, romana, visigoda… pero sólo cuando fue musulmana, fue de ella misma.
Hoy miramos Córdoba, alta y guapa, y no podemos imaginar ni por un segundo que aquel que nos la devolvió nuestra, porque la deseó suya antes, murió escuchándose por dentro extranjero y nunca consiguió sentirla de él plenamente.